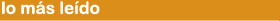La edición de la obra de Francisco Madariaga publicada por nuestra editorial continúa sumando artículos, comentarios, elogios. Aquí lo aparecido en El Observador, de Montevideo, Uruguay.

Por Eduardo Espina
Francisco Madariaga (1927-2000) solía pasar largas temporadas en Uruguay, sobre todo en los veranos tan de aquí, cuando la vida invita a olvidarse del invierno. En una playa de Rocha tenía una casita que fácilmente calificaba para "rancho" o tapera. El viento uruguayo siempre fue piadoso con ella. Bien se la podría haber llevado en uno de sus arranques de neurosis a los cuales los habitantes de este país estamos tan acostumbrados. Madariaga amaba al Uruguay de una manera democrática. Como todo lo que hacía. Mi vida completa de una época está llena de historias compartidas con mi gran amigo correntino, cuya lealtad a prueba de fuego fue siempre motivo para hacerme sentir mejor con lo más mínimo y creer que el mundo puede ser un lugar menos inhóspito cuando los seres humanos están en él. Madariaga era un tipo sumamente formal. Trataba a todo el mundo de usted, y como protagonista estelar de una época en vías de extinción todavía decía "señora", "señor". El respeto empezaba por el lenguaje, por la manera de tratar a las palabras.
Una vez le dije que trataba con piedad y cortesía incluso a los adjetivos y a los adverbios y el Coco, porque así lo llamábamos sus amigos, asintió con la cabeza, como diciendo, "vengo de una época en la que no era difícil ser respetuoso con los semejantes".
Recuerdo bien la vez que vino en Buquebus a visitarme, meses después de mi casamiento. Era agosto de 1995 y hacía un frío horrible. "Como no pude acompañarlo en su boda, vengo ahora, para celebrar con mi amigo este momento feliz en su vida". Era de cosas así, en las que la grandeza estaba en los detalles, para dejar al diablo fuera.
Antes de la cena le gustaba tomarse un aperitivo, por lo que fuimos rumbo a la Ciudad Vieja, a un boliche donde habíamos estado años antes y donde Madariaga me había contado la historia fabulosa de su primera novia, quien había muerto picada por una víbora cascabel en los campos de Corrientes, tras haber pasado juntos la tarde andando a caballo.
Murió en los brazos del poeta y sus últimas palabras fueron conmovedoras. Nunca he podido quitármelas de la cabeza. Puesto que Madariaga nunca me dijo que podía compartirlas en público, no lo hago. Así que esa noche de agosto rumbeamos hacia donde ya habíamos estado, porque al ser humano le gusta regresar a los lugares en los cuales se ha sentido bien. El pampero soplaba de manera cruel, tal cual es costumbre en este regio país de viento y fútbol, "comarca de los orientales", Coco dixit.
En tanto es parte inevitable de quien tiene a Montevideo como el primer gran amor de su vida, también en ese día helado sentí que estaba condenado a caminar por la avenida 18 de Julio como quien va para la plaza Independencia, y sigue de largo. Allí justamente, donde esta comienza, la independencia, nos encontramos con Eduardo Darnauchans, quien lucía desmejorado –consecuencia de los idus de agosto o de la vida, quién sabe–, como si la luz de la luna hubiera dejado de salvarlo. Ante la duda debida a la penumbra cuando recién se inicia terminó viniendo con nosotros al destartalado boliche situado cerca del hospital Maciel, adonde fuimos los tres, no los cuatro, porque el tiempo se quedó por el camino apenas pusimos un pie en la calle Sarandí.
"Es buena hora para tomarnos una cañita", dijo Madariaga, invencible criollo del cosmos, y lo que él decía era palabra sagrada, sobre todo a la hora en que lo sagrado resulta inevitable.
Tal cual sucede siempre cuando las palabras no tienen la culpa, la "buena hora" para confraternizar alrededor de la poesía duró mayor cantidad de tiempo de lo imprevisto, impidiendo que el frío sórdido y sordo de aquella noche sin nombre propio ni atenuantes pudiera sentirse.
Por goleada, las palabras habían derrotado al invierno, nuevamente. Bien recomendó Céline: "Una vez dentro, hasta el cuello". Ahí mismo me di cuenta de que hacía más de tres lustros (linda palabra para referirse al pasado, lo hace sonar limpio, "lustrado") que no veía a Darnauchans, y que hacía siglos que conocía a Madariaga.
Ya nos habíamos visto antes en el Renacimiento o en los días de balas y comanches del Lejano Oeste. A ninguno de los dos nunca nos quedó claro cuándo.
Las historias con Madariaga van de lo irreal a lo ultrafantástico aunque sean todas ciertas, certificadas por la realidad. Hay una ocurrida en el café Tortoni de Buenos Aires, cuando un poeta desconocido para ambos, que había reconocido la presencia de Madariaga, insistió en sentarse a leer sus poemas en la mesa donde estábamos tomando un café, que es genial. Madariaga, que hablaba guaraní, le dijo en ese idioma que se fuera, que estaba con un amigo uruguayo al que nunca veía y que no quería que lo interrumpieran. La respuesta del hombre, anonadado por completo, pues no sabía hablar guaraní, la dejo para otra ocasión. También pospongo para la próxima la historia con una extraña mujer que decía haber enviudado cinco veces y que se había empeñado en bailar una cumbia con Madariaga mientras tocaba la Sonora Borinquen, la cual tuvo lugar en el muy venido a menos salón de bailes del Sud América, adonde una noche interminable de verano llegamos acompañados de una poeta joven, muy linda, que había venido de Buenos Aires con el poeta magno, "a escribir un poema sobre Montevideo", según dijo ante mi gratuito asombro.
Madariaga fue un amigo del alma y cada tanto hablábamos por teléfono. En setiembre de 2000 lo llamé para preguntarle cómo estaba, sabiendo que estaba muy enfermo. Con su voz grave en retirada me dijo: "Me queda poco". Al otro día, usando las millas que tenía acumuladas, me tomé el avión de United Airlines que va directo de Houston a Buenos Aires y fui a visitarlo a su pequeño apartamento del barrio Montserrat. Las horas contra reloj de ese último mediodía mutuo son hoy en la memoria oro en polvo.
A pesar de que la muerte había puesto un plazo como los bancos ponen a sus deudores, conversamos como si el tiempo solo existiera para los demás. Vino y pescado (que su hijo Lucio fue a comprar a un boliche de la esquina) ocuparon el menú del último almuerzo.
Lo más imperdonable fue que a pesar de la enfermedad terminal, Madariaga estaba mentalmente entero. Parecía haber nacido ayer. Sus recuerdos lo llevaban tanto hasta pasado mañana, que por un rato me sentí timonel de ese periplo sin freno hacia todo y nada. Al despedirnos, con la misma heroica y solitaria resignación que tiene Gary Cooper al final de La hora señalada, me dijo: "Espina, nadie me lee, hoy la gente lee a Gelman". Murió ese mes, tres días después de la llegada de la primavera austral.
A Francisco Madariaga hoy todos pueden leerlo (sería bueno), ya sea para descubrir o revisitar los mundos autóctonos de una lírica contemporánea imprescindible. La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Eduner) acaba de publicar Contradegüellos. Obra reunida, su poesía completa, dos tomos en extraordinaria edición a cargo de Roxana Páez, poeta argentina radicada en París.
Los cientos de poemas, testimonio de una vida sabiamente vivida, con el espíritu y la imaginación, dan cuenta de una voz única, original, propensa al asombro, la de uno de los mejores poetas que ha dado nuestro continente mestizo.
www.elobservador.com.uy/la-poesia-sabe-salvarse-sola-n1061086
Publicado 25/04/17